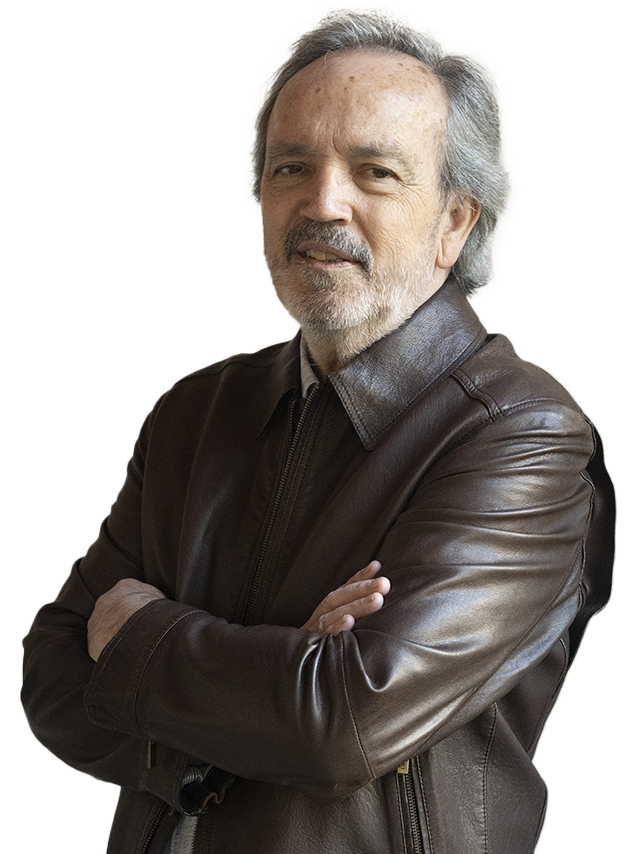En las últimas semanas han circulado varias noticias sobre los problemas de los restaurantes para contratar camareros. Y en casi todos los casos, el asunto acaba derivando en acusaciones de abuso contra las empresas: las redes han canalizado las quejas de los trabajadores, la mayor parte de ellas en torno a las condiciones laborales.
Es curioso que esto ocurra en un país donde el turismo genera un 13% del PIB, que al inicio de la pandemia contaba con casi 250.000 establecimientos entre bares y restaurantes –unos 165.000 tras el cierre definitivo de 85.000, según la patronal--, con 3,257 millones de parados y casi 200.000 personas en ERTE.
Después del éxito de aquellos restaurantes que pusieron al país en la primera división gastronómica mundial, la cocina se ha popularizado hasta el punto de generar concursos televisivos en prime time, lo que parece haber despertado en paralelo cierta animadversión contra los chefs más mediáticos. Que se lo digan si no al tres estrellas Quique Dacosta, que el otro día recibió hasta en el cielo del paladar por lamentar que un técnico le cobrara 80 euros/hora un sábado por reparar la máquina del hielo. O a Adelf Morales, que ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter. Jordi Cruz, Dabiz Muñoz y Pepe Rodríguez también saben de qué va la cosa.
Esa antipatía resulta especialmente llamativa entre la gente del sector, entre los empleados. Y es posible que el Covid lo haya empeorado todo, porque de la misma forma que el confinamiento ha condicionado nuestra forma de ver el entorno, desde la casa donde vivimos hasta la ciudad, incluso el barrio, puede haber cambiado también el valor que damos al tiempo y a las condiciones del trabajo.
“Antes de la pandemia, ponía un anuncio y recibía 100 respuestas; ahora, no pasan de 30”, decía un cocinero-propietario para denunciar la falta de interés por el trabajo de los camareros y, quizá sin proponérselo, nos explicaba que en su casa hay gran rotación de plantilla pese a tratarse de un pequeño restaurante.
Una acusación que ha sido muy comentada es la de presuponer que mientras duren los ERTE, habrá gente que prefiera quedarse en casa viendo Netflix en lugar de trabajar. Pero eso solo podría ocurrir en personas que trabajen en establecimientos serios y consolidados, los que cotizan a la Seguridad Social por las ocho horas reglamentarias de sus empleados. Si en lugar de cotizar sobre una base de 1.000 euros el patrón lo hace por la mitad, como parece mucho más habitual de lo deseable, el SEPE no paga más de 350 euros mensuales en un ERTE, una cantidad que no da precisamente para tumbarse a la bartola.
La hostelería ha crecido tanto y de forma tan desordenada que no ha podido profesionalizar a sus empleados, lo que no impide que deba aplicar un convenio que trata por igual la inexperiencia que la experiencia. Los cursos de formación de hostelería han caído entre los parados, mientras que se mantienen entre quienes ya están en el sector y quieren prosperar. Reflejar esa diferencia en las nóminas no es sencillo.
Además, una buena parte de los establecimientos que hay en España no son rentables: si se sometieran a un balanceo contable riguroso acabarían en quiebra necesaria. Se mantienen porque son familiares, el propietario y su pareja echan todas las horas del mundo sin cobrarlas, el inmueble es de propiedad, pero sin coste imputado al negocio, etcétera. La tentación de comparar esa dedicación con la de los empleados solo puede conducir a la frustración y al mal rollo. Los empresarios también deben profesionalizarse, aprender que el elevadísimo número de bares y restaurantes genera una enorme competencia y que reducir costes a través de salarios y cotizaciones les puede dejar sin una mano de obra que prefiere hacer de reponedor en la distribución comercial aunque esté mal pagado. Por lo menos dispone de los festivos.