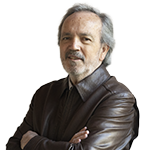En la imagen que retengo de Santiago Carrillo no aparece con un pitillo, sino con peluca en la puerta de uno de los merenderos de la Barceloneta. Había cruzado la frontera disfrazado y a bordo del Mercedes de su amigo y correligionario Teodulfo Lagunero, con quien posa en la fotografía.
En su parada barcelonesa camino de Madrid habían querido degustar algunos platos marineros y, de paso, dejar constancia de su presencia en España. Era 1976, un tiempo en el que apenas se habían dado los primeros pasos en la gastronomía de excelencia que luego hemos conocido: calidad y popular aún eran sinónimos.
Pese a sus dudosas condiciones higiénicas, aquellos chiringuitos eran imbatibles: detrás de Carrillo, en la calle, se ven las cajas de pescado y marisco con que los restauradores tentaban a la clientela. De hecho, en 1991 desaparecieron a manos de la ley de costas; no encajaban en la imagen que tenía que dar la ciudad de los JJOO. Algunos cerraron definitivamente, mientras que otros estrenaron nuevos emplazamientos con distinta suerte.
Desde entonces, la ciudad busca una fórmula para combinar la tradición de esa cocina, tan añorada, con los mejores miradores al mar. Como ya había pasado con el Moll de la Fusta, todos los intentos han fracasado: Maremágnum y Port Olímpic; también los de segunda línea, como las iniciativas del paseo de Colón y de la Vila Olímpica.
Las últimas noticias del Balcó Gastronómic confirman esa especie de maldición. La respiración asistida que el mundo nacionalista aplica a la multinacional Time Out Market, corazón del centro comercial Maremágnum, tampoco consigue la remontada.
Pero puede que la gente encuentre atractiva no solo la cercanía al mar, sino cierta tradición, algo de autenticidad, lejos de una planificación que recuerda la artificialidad de los malls anglosajones. Hay lugares en la zona, como el restaurante Barceloneta y no digamos ya El Set Portes, que siguen funcionando como un tiro, resisten la masificación turística y mantienen un gran magnetismo para los barceloneses.
El nuevo proyecto gastronómico del Port Olímpic preveía concesiones de 12 años ampliables a 16, pero antes de que cumpla los primeros seis meses ya ha perdido la mitad de los operadores. Puede que los alquileres sean asfixiantes, como en el Time Out Market. También es posible que la ciudad se equivocara, que tuvieran razón quienes sugerían dedicar los nuevos espacios frente al mar liberados por las reformas a objetivos más sociales, menos turísticos. Incluso podrían haber acertado renovando las licencias de los chiringuitos legales -6 de los 18 que se demolieron- a cambio de que adecentaran sus instalaciones.
Incluso es posible que no interpretáramos bien aquello tan manido de que Barcelona había vivido de espaldas al mar.
Aunque, claro, es muy fácil decir todo eso 30 años después.