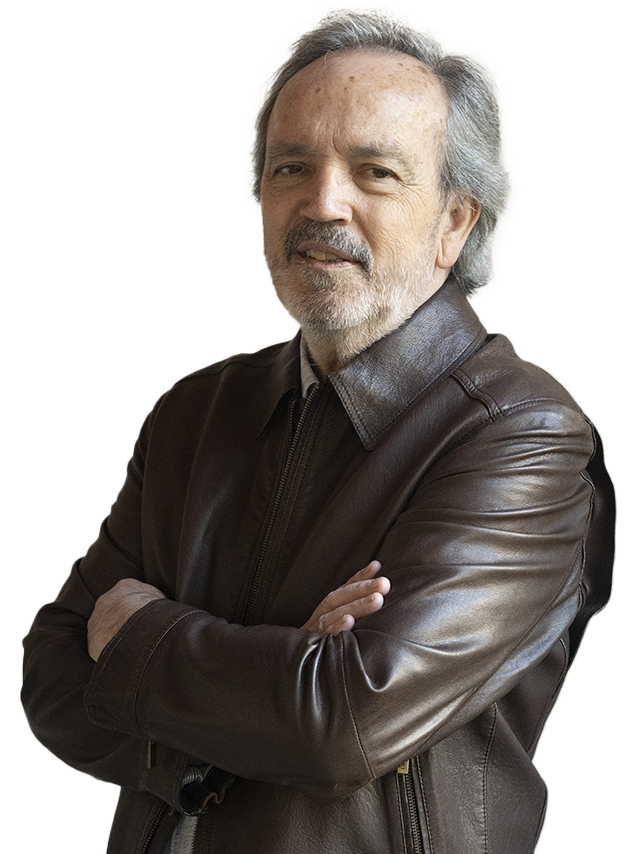Las cajas de ahorros se convirtieron en los mayores propietarios de viviendas de alquiler de España, obligadas fundamentalmente por su misión fundacional y por las restricciones que marcaban su actividad inversora. A finales de los 70 eran grandísimas tenedoras de pisos, dicho sea usando la terminología que ha puesto de moda Podemos. El 8% de los activos de La Caixa, por ejemplo, correspondían a esta actividad, con un parque inmobiliario equivalente a toda la ciudad de Tarragona.
En 1978, la Constitución recogió el derecho de los españoles a “disfrutar” de una “vivienda digna”. Y casi en paralelo las entidades de ahorro empezaron a desprenderse uno a uno de sus pisos, una inversión que había sido sólida y rentable mientras no podían competir con la banca, pero que empezó a perder interés cuando aparecieron otras alternativas con las que aprovechar las ingentes plusvalías generadas por el negocio inmobiliario a lo largo de tres décadas.
No hay motivos para sospechar que la inclusión de aquel derecho en la Carta Magna animara a los directores de las cajas a emprender la huida, pero es de sobras sabido que ya entonces el negocio del alquiler era una fuente de problemas. A medida que las cajas se iban haciendo menos públicas, más se alejaban de ese papel complementario del Estado que habían desarrollado.
Pese a que aún no existía el fenómeno de la okupación ni los tribunales toleraban las dilaciones de ahora en la solución de los impagos, poner un piso en arrendamiento no era precisamente la mejor opción desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Hace cuatro decenios, la vivienda ya era el principal problema para la emancipación de los jóvenes. Por eso precisamente figura en el artículo 47 de la Constitución.
Pero algunos partidos, en especial Unidas Podemos, actúan como si ellos hubieran descubierto el fenómeno. Lógicamente, Ada Colau y alguno de sus concejales más peleones se han sumado a la campaña de Pablo Iglesias, llegando incluso a insultar al ministro-socio José Luis Ábalos porque defiende una propuesta de incentivos fiscales para los propietarios que contengan las rentas. La idea de la rebaja tributaria no es nueva; de hecho, ya existen unas bonificaciones de hasta el 60%. Y, pese a lo que dicen los socialistas, los datos no respaldan la eficacia de los descuentos fiscales --por si solos-- frente al encarecimiento de los alquileres.
Aunque aún es muy pronto para hacer una evaluación solvente, la aplicación de ley catalana desde septiembre pasado tampoco induce a pensar que el límite impuesto en la renta sea la solución porque, de momento, lo que se ha constatado es una caída de la oferta junto a una cierta reducción de los precios, algo que puede obedecer a la propia crisis derivada de la pandemia. La experiencia de otros países más bien desaconseja la medida.
Lo más razonable sería esperar a conocer los resultados reales de la prueba catalana y a leer el dictamen del Tribunal Constitucional, que estudia un recurso admitido a trámite. Pero a los partidos llamados progresistas les han entrado las prisas y lo utilizan como presión contra el Gobierno haciendo toda la demagogia que tienen a su alcance, que no es poca. El adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid anima la palabrería vacía, incluso la convocatoria de manifestaciones.
No quieren atender a cuestiones básicas que ayudan a entender lo que ocurre, como que la inseguridad jurídica anima a quien pone un piso en el mercado a obtener la máxima rentabilidad para compensar los riesgos que conlleva su decisión, lo que contribuye a la subida de los precios. La presión turística en algunas zonas del país también empuja el encarecimiento.
El Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario para garantizar el precepto constitucional y debe empezar por aportar soluciones. Hace 40 años no supo ver las consecuencias de la salida de las cajas de ahorros del mercado del alquiler y después se limitó a liberalizarlo anulando la vieja LAU paternalista del franquismo.
Las dos líneas básicas de los deberes públicos pasan, primero, porque el Estado dé seguridad jurídica a los propietarios y, a continuación, fomente la creación de un parque público de vivienda social potente, un objetivo que no puede abordarse más que a largo plazo y con una estrategia consensuada.
Mientras tanto, los partidos deberían abandonar las tentaciones populistas e inútiles frente al problema. El 96% de los pisos en alquiler en España pertenecen a particulares, no a grandes tenedores ni a especuladores profesionales. Tener cinco viviendas no puede convertir a una persona en un gran tenedor, como pretende Podemos, sino una trampa para aplicarle la misma ley que a un fondo buitre. La memoria tributaria dice que 2,4 millones de contribuyentes particulares declaran rentas de alquileres, un dato que desnuda esa palabrería populachera.
Un gobernante serio debería abrir un diálogo con los representantes de los inquilinos y de los arrendadores –particulares, la mayoría; y grandes tenedores, una minoría muy real-- para acordar una política a largo plazo. No es descabellado el objetivo clásico de que los propietarios acepten una rentabilidad vinculada al bono a 10 años (el de Estados Unidos está eufórico porque en estos momentos se acerca al 1,70% anual), pero lo que no tiene sentido y está destinado al fracaso más absoluto es que el Estado les abandone frente al inquilino moroso.