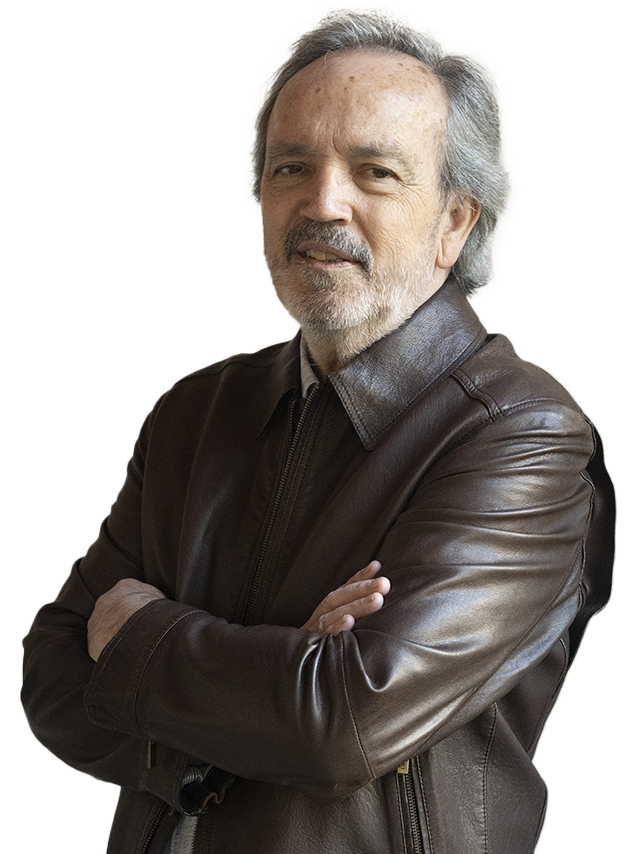Desde hace dos años y medio, un grupo de activistas interrumpe el tráfico en la Meridiana, una de las principales vías de acceso a Barcelona, con la complicidad directa de la Consejería de Interior e indirecta del ayuntamiento de la ciudad.
Tanto la Guardia Urbana como los Mossos d’Esquadra han recomendado a sus jefes que acaben con el despropósito y la agresión a las libertades de los ciudadanos que suponen estas protestas casi diarias. Han levantado actas sobre agresiones y vandalismo que no solo han caído en saco roto, sino que se han traspapelado.
Joan Ignasi Elena, consejero de Interior, entiende que quienes cortan la circulación ejercen unos derechos que están por encima de los de quienes circulan o viven por la zona. Lo mismo que Miquel Buch y Miquel Samper, los dos neoconvergentes que le precedieron en el cargo. Y Albert Batlle, máxima autoridad municipal en orden público, asegura no tener competencias para intervenir.
Los dos argumentos son falsos. En el primer caso, porque Elena apoya la gamberrada, como hizo Quim Torra y la gente de su war room. El 5 de enero, por ejemplo, se produjeron dos mini manifestaciones de sentido contrario. Francesc de Dalmases, el diputado que forma parte de ese círculo íntimo del expresident junto a Laura Borràs y al olvidado Josep Costa, hizo acto de presencia para apoyar a la gente de #MeridianaResisteix. Otro día podría haber coincidido con Fredi Bentanachs, fundador del grupo terrorista Terra Lliure, que también ha acudido a la costellada.
El consistorio barcelonés también miente: tiene miedo a la reacción de los indepes y no quiere meterse en líos. Interviene en cuestiones de seguridad y de orden público cuando lo considera oportuno, pero en este conflicto se pone de perfil.
No obstante, lo más sorprendente de esta barbaridad a la que está sometida una buena parte de la población de Barcelona a diario es la reacción de las víctimas directas de estos patriotas antifascistas, como se autodefinen.
El domingo pasado, una enorme masa de vehículos se agolpaba en la entrada de la ciudad haciendo cola para dirigirse a las Rondes mientras que el acceso central, por el norte, aparecía muy descargado de coches. Para un conductor avisado, aquel movimiento era el anuncio de que la mayoría se decantaba por el atasco de la autopista camino de la circunvalación frente al tapón de la Meridiana.
Y, efectivamente, era imposible acceder por Sant Andreu. Los activistas atacaban de nuevo a la gente normal y corriente que regresaba a la ciudad tras el fin de semana, una forma singular de denunciar la represión del Estado y el fascismo. La Guardia Urbana había colocado unas vallas para desviar la circulación hacia Nou Barris de manera que los coches no se acercaran a la zona donde unas decenas de personas estaban en medio de la calzada con banderas y pancartas independentistas.
Hubo algunos conductores, muy pocos, que invadieron el carril VAO. Y otros, bastantes más, que ocuparon el de la derecha, reservado a taxis y autobuses. Pero lo más asombroso de la escena era que ninguno de los miles de automovilistas que soportaban aquel maltrato, aquella casi hora de pérdida de tiempo, se decidió a tocar el claxon ni a manifestar la más mínima protesta contra el atropello de que eran objeto. Todo el mundo se mantenía a la espera de salir del atolladero por una red de calles por las que a buen seguro no habían pasado en su vida.
Sería interesante saber a qué obedece esa ausencia de respuesta, esa paciencia de rebaño. Sospecho que no tiene que ver con una adhesión a la causa independentista y que tampoco es un gesto de solidaridad, sino más bien algo así como un armarse de paciencia y dejarles por imposibles, como se ha hecho desde siempre con quien todo el mundo identificaba como el tonto del pueblo con el que era imposible razonar.