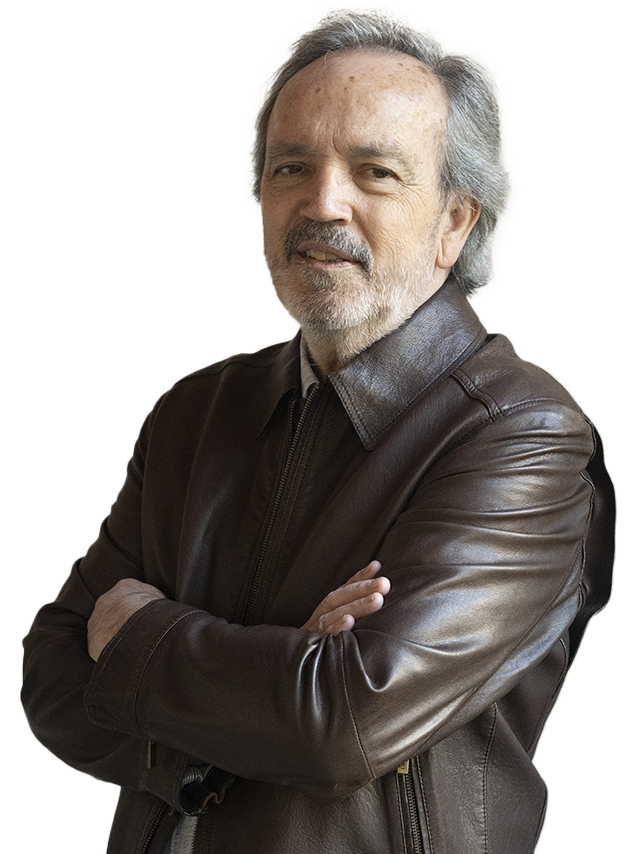Hay quien sostiene que el turismo entendido como toda la actividad relacionada con el ocio vacacional es positivo; que aporta el 12% del PIB y que por tanto hay que cuidarlo como la primera industria del país.
Pero hay evidencias de que esa verdad tiene matices, de que una buena parte del negocio no solo suma cero, sino que a veces es nocivo para los intereses nacionales, que su aportación fundamental, el empleo, es de pésima calidad con demasiada frecuencia y que hurta a la Seguridad Social todas las cotizaciones que puede. Un gran bocado de las ganancias va a parar a sociedades que no tributan aquí, a diferencia de sus aviones, barcos y clientes, que sí nos dejan costes en forma de contaminación, congestión en los destinos y sobrecarga para los ayuntamientos.
Eso no quiere decir que la respuesta deba ser el rechazo. Las administraciones y la iniciativa privada deberían trabajar en un modelo sostenible para transformar la selva actual en una industria rentable para las empresas del sector y también para los ciudadanos.
Afortunadamente, en Barcelona vemos casos de proyectos turísticos excelentes, de gente creativa que arriesga su patrimonio, y son capaces de competir con los mejores del mundo. Como en los viejos tiempos.
El último de ellos es Casa Sagnier, un hotel-boutique situado en la esquina de Rambla de Catalunya con el pasaje Concepció, propiedad de la familia Pérez-Sala, un auténtico ejemplo de la respuesta que debe dar la ciudad a la saturación turística; incluso en una crisis económica como la que vivimos.
Los hermanos Pérez-Sala han transformado el edificio donde vivió y trabajó el arquitecto Enric Sagnier en un establecimiento de cinco estrellas con 51 habitaciones, seis de ellas suites, ofreciendo al visitante la oportunidad de conocer de cerca cómo era la vida de las familias burguesas de Barcelona a principios del siglo pasado.
Además, ha sido redecorado con la colaboración de los herederos de Sagnier, de manera que los huéspedes se encuentran con una especie de minimuseo sobre el trabajo y la historia de uno de los arquitectos más prolíficos del país, autor de obras como el templo del Sagrado Corazón del Tibidabo o la sede original de La Caixa en Via Laietana, pasando por el Palacio de Justicia.
Los Pérez-Sala ya habían transformado la casa donde los ocho hermanos pasaron su infancia, y en la que aún reside la madre, para hacer un elegante y acogedor hotel en la zona de Tres Torres. El Primero Primera, en alusión al piso que habían ocupado desde 1955.
El local, con un ambiente relajado y de estilo británico, dispone de una terraza discreta, restaurante y cafetería. El parking subterráneo es un espacio diáfano muy singular y propio de la afición por el motor de la familia, alguno de cuyos miembros compitieron --y compiten-- en la F-1.
El caso de esta saga es parecido al de Pau Guardans, otro emprendedor que convirtió el edificio-vivienda levantado por su abuelo, Francesc Cambó, en el Gran Hotel Central.
Son iniciativas privadas que apuntan en la buena dirección, que han detectado las necesidades turísticas de la ciudad y arriesgan su dinero para satisfacerlas; y obtener un beneficio, lógicamente.
Ojalá triunfen porque el futuro de Barcelona como lugar hospitalario donde resistir la masificación low cost y la pacificación podemita depende de visionarios como ellos. Mientras este país no sepa ver a este tipo de emprendedores audaces con la objetividad que merecen y se empeñe en contemplarlos desde esa óptica antiempresa que erróneamente creíamos superada seguiremos perdiendo oportunidades.