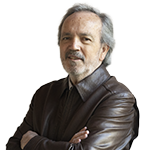Hace algo menos de tres años visité una pequeña joyería del Eixample acompañando a mi mujer. Mientras estábamos siendo atendidos por la propietaria llamó a la puerta un joven que, una vez franqueada la entrada, dijo: “Senyora, li deixo la revista del barri”. Era un folleto vecinal que distribuían desde el mercado municipal, situado a unos pocos metros de donde nos encontrábamos, a través de chicos a los que ayudaban en su inserción social.
Cuando el muchacho salió del establecimiento, la señora comentó -éramos los únicos clientes: “És curiós, aquest noi àrab amb prou feines fa uns mesos que és a Catalunya i ja parla un català gairebé perfecte”.
Nos quedamos de piedra.
Era la primera vez que acudía a aquella tienda, pero mi mujer, hija del barrio, era clienta habitual. La señora la conocía y estaba acostumbrada a la molestia que le suponía hablar con ella en castellano, así que quiso aprovechar la circunstancia para darnos ese sopapo que nos teníamos tan merecido. La fiebre independentista había llegado tan lejos que aún había gente sin enterarse de que la fiesta había acabado. La joyera, como aquellos supervivientes del imperio del Sol Naciente perdidos en islas del Pacífico, no sabía que habían perdido la guerra.
De edad cercana a la jubilación, la fundamentalista de buena gana nos hubiera prohibido hablar en castellano con los vecinos, con los amigos, en el trabajo y, por supuesto, en su negocio; tampoco por la radio o la televisión, como ahora han hecho los talibanes con las mujeres afganas. Era la encarnación de la semilla del rencor que lleva a los enfrentamientos más primitivos.
No hemos vuelto a verla.
Cuando ahora leo el primer informe de la Consejería de Política Lingüística del Govern de Salvador Illa en el que se habla de “superar la comodidad” del “monolingüismo” castellano para defender la imposición del monolingüismo catalán, recuerdo a la fanática y me deprimo.
Diría que el gesto del Govern no sirve a los objetivos para los que está pensado, sino que es contraproducente. Cuando la sharía se aplica a gente que no vivió la transición ni sabe nada de ella, que nunca se dejó engañar con falsas ideas de integración e igualdad, la respuesta no es dócil, como la nuestra, sino de rechazo agrio y claro.
Parece mentira que nuestros gobernantes se obstinen de esa forma. El año pasado, el 37% de los barceloneses manifestaban tener el catalán como lengua habitual, la cifra más baja de la serie histórica que analiza el Ayuntamiento de Barcelona desde 1985. La más alta se registró en 1992, el año de los Juegos Olímpicos, con el 52%. Los datos hablan por sí solos, pero hay quien no quiere verlo.