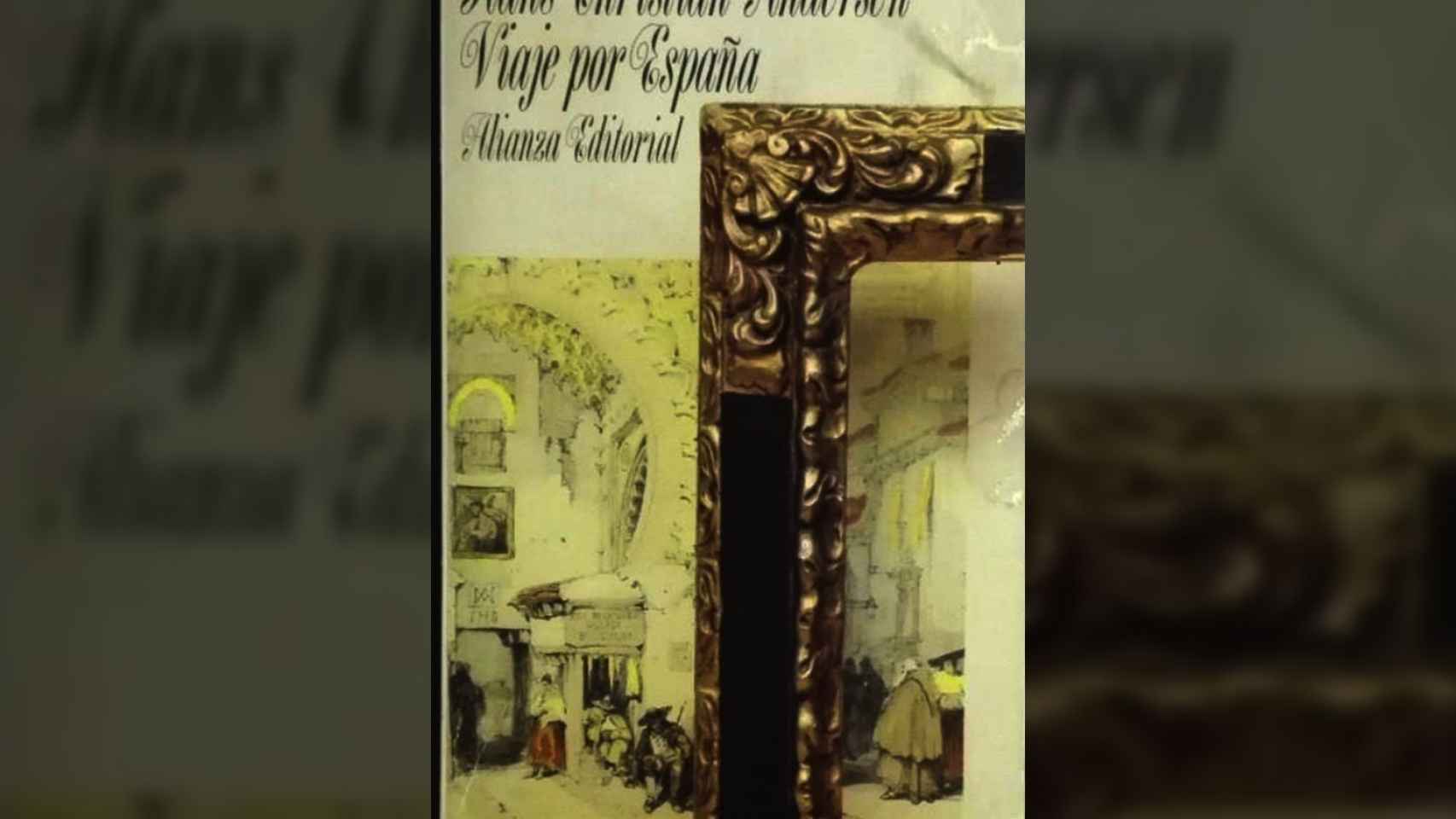Hans Christian Andersen, (1805-1875), el famoso escritor danés conocido por sus cuentos para niños (El patito feo, El soldadito de plomo, La sirenita, La reina de las nieves…) fue, además de un incansable viajero, autor de magníficos libros en los que narró sus viajes por Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Gran Bretaña, Suiza…, que realizó siempre muy bien acompañado. En 1847, fue Charles Dickens en el que compartió sus viajes por Inglaterra. Con el hijo de su amigo Collin vino a España en 1862 y de esa experiencia nació el libro Viaje por España, donde relató con una prosa y una sensibilidad excepcional su estancia en varias ciudades españolas, siendo Barcelona la primera que visitó.
Hans Christian Andersen / (MA)
Llegó en tren una noche, a primeros de septiembre, a la estación, “una barraca de madera” abarrotada de público: “Maletas, fardos y sacos eran arrojados a voleo (…) Hubo verdaderas peleas para conservar de cada cual todos juntos. La gente se insultaba, se empujaba; era como estar en medio de un saqueo”. Y entre el “barullo y griterío”, apareció el amigo danés que le había ido a esperar, el señor Schierbeck, que rápido y violento les colocó el equipaje encima de un carruaje y empujó a Andersen y a su acompañante Collin a su interior. El sobresalto fue mayúsculo.
Se alojaron en la Fonda Oriente en una habitación con vistas a La Rambla donde “reinaba el bullicio y la animación”: “Imposible retirarme a descansar, por más que quisiera dormirme en seguida para salir en cuanto amaneciese a ver la, para mí, exótica y nueva ciudad de Barcelona, capital de Cataluña”. Al menos pensaba que así era, antes de venir. Bien de mañana, a la hora del comercio, salió atraído por el “estrépito y alboroto”:
El Hotel Oriente, que albergó a Christian Andersen
“Los grandes, magníficos cafés parecían jactarse de su esplendor; las mesas en el exterior estaban ya todas ocupadas. Vistosas barberías, con sus anchas puertas abiertas de par en par, alternaban en línea con los cafés (…) Los puestos de madera rebosantes de naranjas, calabazas y de melones, se apretaban contra el borde de la acera, para dejar paso allí donde había una casa o la fachada de una Iglesia, cubierta de estampas, folletos, coplas y versos, “impresos este año””.
Oralidad y escritura, conversaciones y lecturas, Barcelona se le reveló como una capital donde la cultura gráfica saturaba las calles, donde las sociabilidades se desbordaban y se entrelazaban por el espacio público. Se paseó por las calles que rodeaban La Rambla, y le atrajo enormemente el escaparatismo barcelonés:
“Se exhibían muy variados objetos: mantones, mantillas, abanicos de papel y cintas de colores chalaneaban, me miraban fijamente y le tentaban a uno… por ahí tenía yo que dar una vuelta, deje que el azar me guiase”.
Andersen encontró en Barcelona una ciudad ruidosa, pero sobre todo muy sonora: músicos, titiriteros, cantes, bailes… Entre tanto, curioso como nadie, se entrometía por portones y zaguanes para husmear qué había detrás de tantas fachadas y tanta vida callejera. Encontró más sombras que luces, mucho polvo, más humedad y demasiadas plantas secas: “Aparentemente, el lugar estaba abandonado y sin vida”. Y así, moviéndose entre lo oculto y lo público, el escritor danés se empapó de Barcelona durante dos semanas al final del verano de 1862. Paseó por las calles con nombres todavía de gremios, mirando más y más escaparates, y llegó a la Catedral: “Se podía pasar por delante sin apercibirla siquiera; antes tendrían que darle a uno con el codo, como nos ocurre con ciertas celebridades, para que cayese en la cuenta”. Entró empujado por la multitud: “Penetré y avancé por debajo de la inmensa bóveda; hallé solemnidad y grandeza, pero el sol de Dios ni penetraba las vidrieras pintadas; la semioscuridad, acentuada por las nubes de incienso, acechaba allí dentro; mi sentido de Dios se rebelaba abrumado”. Esa fue su primera visita a “una iglesia española”.
Portada del libro de Andersen sobre su viaje a España
A la vuelta de la Catedral, en la plaza Sant Iu, tropezó con la Inquisición o, mejor dicho, con los restos de ella --el actual Museu Frederic Marès--, momento gozoso quizás para un protestante: “Estaban demoliendo un gran edificio antiguo; la escalera de piedra colgaba, balanceándose de arriba abajo, a través de varios pisos. Un pozo con extraños ornamentos asomaba por un montón de escombros; era la casa del Gran inquisidor ésta que desaparecía ahora”. Y él fue testigo de un final fuera de tiempo.
Su callejeo le llevó a la Plaza del Rei y de allí al puerto y la Barceloneta: “Cuando llegué allí, ¡menuda algarabía!”. El ambiente y el pobre aspecto del barrio le cautivó: “Por todas partes hay puestos de ropa, quioscos de comida, trastos viejos y baratijas, carretas de transportes y coches de mula se cruzan entre sí; críos medio desnudos fumando pitillos, obreros, marineros, campesinos y ciudadanos, retozan al sol, entre el polvo. Aquí se anda siempre en medio de aglomeraciones; pero, si uno lo desea, puede darse un baño refrescante: se sale a la playa y hay casetas”. Era un viajero que disfrutaba en el caos, con la espontaneidad y el desorden, hasta que, colmado de sensaciones y sorpresas, encontraba el momento adecuado para zafarse y volver a su espacio, a su habitación y a sus comidas en la Fonda Oriente.
CAFÉS, MEJORES QUE LOS PARISINOS
La Barcelona que tanto impresionó a Andersen no fue precisamente una ciudad exótica por catalana, si acaso por española y, sobre todo, le pareció una capital europea que tenía poco que envidiar a las grandes urbes del momento: “Me sentí en el París de España: en todo aquí tiene un aire con Francia”. ¿Imitación? ¿moda? ¿afrancesamiento? Durante su paseo por La Rambla observó con todo detalle las maneras de vestir de la clase media barcelonesa:
“Los caballeros, muy repeinados y elegantes, iban fumando humeantes cigarros, alguno que otro llevaba monóculo y parecía enteramente recortado de una revista de modas francesa. Las damas, por lo general, vestían la favorecedora mantilla española ;(…) sus finas manos movían con una gracia especial el abanico negro guarnecido de lentejuelas. Algunas señoras iban a la moda francesa, con sombrero y chal”.
Los concurridos cafés le parecieron mucho mejores que los parisinos, en cuanto a lujo, servicio y decoración:
“Uno de los más bellos, donde, a diario, me juntaba con los amigos en la Rambla, estaba iluminado por cientos de llamas de gas; el techo, pintado con un gusto exquisito, era soportado por esbeltas columnas; en las paredes colgaban buenos cuadros y magníficos espejos, cada uno valorado en unos miles de duros. Los pasillos de los pisos superiores conducían a los gabinetes y a las salas de billar. Por encima del jardín, tentador con sus fuentes y macizos de flores, se había extendido un enorme toldo que, al atardecer, solía recogerse, y permitía ver el nítido cielo de color azul verdoso”.
Todo tenía un límite para Andersen, tanta gente le sobrepasaba: “Resultaba imposible conseguir mesa; ni fuera ni dentro, ni arriba ni abajo”.
CORRIDA DE TOROS
Durante su estancia pudo visitar el Liceo y el Teatro Principal, pero le molestó que la temporada no hubiese empezado todavía. Andersen era algo más que aficionado a los escenarios, de joven en Copenhague había intentado ser bailarín e incluso formó parte del grupo de danza del Teatro Real. En Barcelona solo pudo asistir a una función en el Teatro del Circo, protagonizada por una compañía de cómicos italiana, de una obra traducida del francés.
En su afán por conocer los espectáculos públicos más concurridos, asistió a una novillada en la plaza de toros de la Barceloneta, la desaparecida Torín, la primera que hubo en la ciudad. Sus observaciones fueron en extremo minuciosas y su conclusión fue clara: “La voluntad popular aquí es ley”.
Durante la corrida constató que existían prelaciones, normas y que las autoridades cumplían un mínimo papel, pero subrayó la transgresión constante como comportamiento habitual entre el público. No pudo disimular su animalismo: “De buena fe, los toros se dejan llevar para salir a matar y a dejarse matar en el ruedo”. Comprendió, al menos, que aquello no era una corrida de toros, sino un espectáculo cómico. Comenzó con una lucha entre moros y cristianos, que continuó con una res embolada, hubo “carreras y saltos, chanzas y risas”. Después entró el primer novillo y comenzaron “los gritos frenéticos, los toques de trompeta y la música estridente”, y Andersen se acordó del grito de Jeppe, el borrachín de la comedia del también danés Holberg (s. XVIII), cuando al aparecer metido en la cama de un noble gritó: “¡Pero ¿qué es esto, qué es esto?!”. El novillo no arrancaba, fue banderilleado y muy mal estocado. “No crean ustedes que esto es una corrida española de verdad”, les advirtieron sus vecinos de asiento, “no es más que una juerga”.
La plaza de toros El Torín, en la Barceloneta, inaugurada en 1834, donde ahora está la Torre Mare Nostrum, de Gas Natural / WIKIPEDIA
Decepcionado por el espectáculo se marchó al cementerio de Poblenou, al lado del mar: “Aquello tiene el aspecto de un almacén lleno de cajas amontonadas (…) La ciudad de los muertos se puede fotografiar, con una foto tuve suficiente”. Y fue esa misma tarde, en un desembarco de pescadores en la playa con sus redes colmadas de peces, cuando encontró el estereotipo español y orientalista que tanto anhelaba encontrar desde que había atravesado la frontera. Entre críos y mujeres morenas con pelos grasientos, encontró una joven que “llevaba una flor roja en el cabello y sus dientes brillaban tan blancos como una mora. Eran grupos dignos de pasar al lienzo”.
Continuó su visita varios días, y durante uno de los últimos presenció una enorme riada que arrasó La Rambla. Fue el 15 de septiembre, y así se recuerda en una placa colocada hoy día en la puerta del Hotel Oriente, donde se hospedaba Andersen. Le sorprendió la lluvia cuando regresaba de unas gestiones en el Banco, alcanzó la fonda y, desde su balcón, describió “¡El terrible poder de las aguas!”.
UN TORRENTE DE MONTAÑA
“Todo eran gritos y clamores, lo mismo en La Rambla que en las estrechas calles laterales que iban cuesta abajo. El agua tomaba más fuerza, bramaba como la corriente de una presa reventada, se elevaba en altas olas que rompían contra los balcones bajos de las casas (…). Se habían levantado las tapas de las cloacas (...) no se solucionó gran cosa, al contrario, se dio lugar a mayores desgracias; supe más tarde que varias personas habían sido absorbidas por los remolinos originados y habían desaparecido en el vacío. Jamás había yo comprobado la magnitud del poder de las aguas, ¡era espantoso! Avanzaban ya por encima del estrado del paseo: la gente huía, clamaba, gritaba”.
Barcelona se inundó por todas partes, caminos y carreteras destrozadas, edificios caídos, árboles arrancados, paredes derribadas, muebles y multitud de enseres navegando rumbo al mar, y muertos e infinidad de desaparecidos. Andersen quedó tan impresionado que escribió: “Nunca antes hubiera imaginado el poder de un torrente de montaña”.
La placa en el Hotel Oriente que recuerda a Christian Andersen / (MA)
Y pensó que podía escribir un cuento que comenzaba con una ninfa española adolescente, juguetona, que crecía en un arroyuelo montañoso de Barcelona, “cercado de áloes y chumberas”, y que “voluntaria e intrépida acababa de llegar a la gran ciudad para aposentarse en ella, entre sus gentes, para husmear en sus casas e iglesias, saludarles en el paseo donde se conocen los desconocidos, yo fui testigo de su llegada”. Andersen bebía de su portentosa imaginación para lamer la enorme herida que le había causado ser testigo del poder mortal de las aguas, de su trágica y arrolladora llegada.