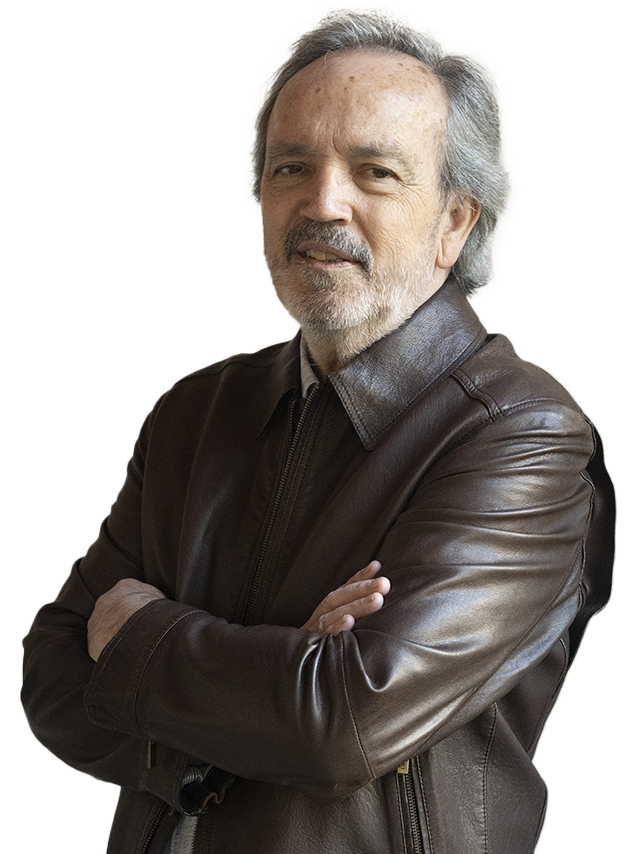Como sucede cada año, estos días pasados Barcelona ha sido escenario de comidas y cenas de amigos para despedir el curso e iniciar las vacaciones de verano. Jamás se había oído tanto ese saludo en forma de pregunta de quienes llegan tarde a la cita o se incorporan a una conversación -“¿Qué, arreglando el mundo?”- con el que la gente toma distancia de cualquier cosa que pueda suponer un compromiso.
La repetición de la anécdota me pareció significativa porque se la oía sobre todo a quienes en un tiempo nada lejano eran independentistas, incluso miraban por encima del hombro a quienes aún no habían caído del caballo. Diría que forman parte de esos casi 800.000 barceloneses que en las dos últimas elecciones autonómicas han dejado de votar a los nacionalistas para irse mayoritariamente a la abstención. Es uno de los efectos colaterales del final del procés que afecta sobre todo a quienes se sumaron al movimiento nacional a partir de 2012 guiados por el relato que prometía el paraíso en una Cataluña separada de España.
Fueron convencidos -y ahora decepcionados- que hicieron suya una apuesta arriesgada, pero que en estos momentos son reacios a aceptar el error. No admiten que el independentismo les ha defraudado, prefieren pensar que ha sido la política; así, en general, un concepto que en el mundo victimista tiene que ver solo con el Estado (o sea, España). En ese mundo, lo que se hace desde Cataluña no es política, se trata de una defensa, de un ideal, de un sentimiento.
Acusan a los medios de comunicación de tergiversar la realidad, y evitan cuestionar a los creadores de aquella historia que tanto les entusiasmó y que tan poco tenía que ver con la verdad; sería como cuestionarse a sí mismos, una introspección difícil para cualquier persona en tan corto espacio de tiempo. Ahora se muestran desinteresados por la política y apenas prestan atención -dicen- a las noticias, como esos aficionados al fútbol que cuando su equipo atraviesa una mala racha siguen de reojo y con disimulo la actividad del club, aunque aseguran haberse quitado.
Se han ido de vacaciones sin arreglar el mundo, claro, pero con esa foto fija de España como enemiga que los flautistas de Hamelín supieron inculcarles. Han puesto su mente en barbecho con la esperanza inconfesa, quizá también inconsciente, de que una nueva siembra permita volver al reconfortante sueño supremacista.
La existencia de esa base social políticamente durmiente, es inquietante. Y permite temer que los esfuerzos por normalizar la situación política en Cataluña sean vanos pese a su elevado coste.
Hay dos formas de ver el fenómeno. La optimista, que confía en que con un poco de suerte y mucho tino en un par de generaciones se habrá llegado a una situación que permita negociar y hablar claro. Y luego está la pesimista...