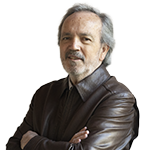Décadas atrás, el pequeño comercio decoraba nuestras calles. Los colmados eran los más populares: regentados por familias que trabajaban casi todos los días de la semana, que amortizaban las mermas con su propio consumo y que a menudo vivían en la trastienda.
El sacrificio personal que suponía ese modelo acabó con él. En Barcelona, la emigración aragonesa tomó el relevo en los colmados y también en las paradas de los mercados municipales. Pero la liberalización comercial impuesta por nuestra incorporación a la UE permitió el aterrizaje de los grandes formatos comerciales, que abrió las puertas a lo que sería una transformación total del sector.
Las reglamentaciones horarias, de superficie, de especialización, trataron de adaptarse a los nuevos tiempos. Las comunidades autónomas compitieron en liberalismo y modernidad, pero al final todas esas normas han saltado por los aires, víctimas de la globalización.
Estos días se publican noticias de las condiciones laborales de las plantillas de los supermercados que aprovechan la legislación para hacer una competencia desleal al pequeño comercio que sobrevive en Barcelona.
Las empresas que explotan franquicias de enseñas españolas y locales -algunas, muy nostradas- que abren 24 horas o 365 días, son capaces de pagar los alquileres más caros de la ciudad. ¿Cómo es posible?
Se abastecen a través de grandes grupos de distribución, se financian en circuitos exteriores a la UE, burlan las normas laborales del país y pagan salarios por debajo de los mínimos del convenio.
También suben de tono las informaciones sobre el fenómeno panini. Cadenas que abren locales como si fueran panaderías -así eluden el convenio de la hostelería-, pero que en realidad son bares/restaurantes. Un tipo de establecimiento que sirve bebidas alcohólicas, prohibidas en las tahonas, y que efectivamente utiliza harina y agua como materias primas del 80% de su producción. Genera una facturación modesta pero permite unos márgenes envidiables por sus bajos costes.
Son las dos vías más activas para buscarse la vida en ese nicho de mercado que dejan libre, de momento, los nuevos formatos de la gran distribución, que ya abandonó los hipers y se centra ahora en los supermercados de tamaño medio, urbanos y con preparados listos para comer, bebidas frescas, pequeñas barras; incluso lavabos cómodos para los clientes.
El fenómeno tiene efectos negativos sobre la ciudad que hemos conocido y que la mayoría queremos conservar. Alimenta alquileres desorbitados, arrasa el comercio tradicional y emplea trabajadores en precario, cuando no directamente semiesclavos, gentes que solo pueden vivir a decenas de kilómetros o en los sótanos de la tienda.
Es verdad que el turismo contribuye a ese estado de cosas, pero no es el causante. Como en tantos otros aspectos, la realidad de la calle -o del mercado- se impone y convierte en antiguallas las normas y leyes vigentes. Hay que ponerse al día empezando por la legislación laboral y por la coordinación de las administraciones con la perspectiva de que será un trabajo constante, un non stop.