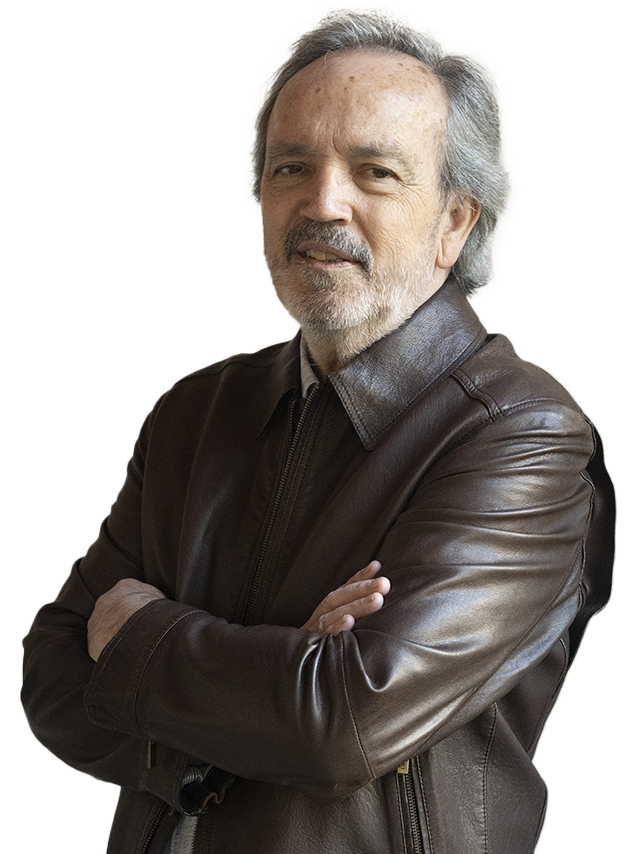Es discutible que un país deba tener un día al año para celebrar su propia existencia. Mucho más que esa celebración deba estar vinculada a gestas con las que las viejas instituciones, reinos por lo general, ensancharon sus fronteras en busca de riquezas para sus dirigentes políticos, militares y empresariales. Ahora sería muy difícil encontrar fechas para esos recuerdos porque las conquistas de mercados se hacen por métodos menos épicos –lo que no quiere decir menos contundentes-- y más efectivos.
El Día Nacional –importa poco la nación-- no deja de ser algo menor en pleno siglo XXI con la globalización tan presente en nuestras vidas. Son pocos los países, no obstante, que escapan a su uso como elemento de cohesión de una identidad cada vez más difusa. Vemos cómo el nacionalismo catalán lo hace con el idioma y también con los días señalados, preferentemente de derrotas.
Desde la Generalitat, la réplica catalana a las celebraciones de ayer en Madrid fue un gesto testimonial y patético de desprecio. Después de fracasar en su intento de que los ciudadanos actuaran como si no fuera festivo, el Govern se puso la corbata para enfatizar su laboriosidad en una reunión mínima, con un solo acuerdo, mientras el país disfrutaba de un magnífico puente.
En la calle se produjo un acto para ensalzar ese pasado y futuro común –“España, una y no cincuenta y una”-- definitivamente liderado por la ultraderecha de Vox. El intento de Ciudadanos de desvincularse quizá no sea comprendido por sus votantes. La fuerza de la corriente mayoritaria no admite matices ni brocha fina, como pasa en el otro lado.
La ultraderecha abuchea al presidente del Gobierno en Madrid y los independentistas, los mismos que conmemoran la derrota del 11 de septiembre, dicen que en el 12-O no hay nada que celebrar. Lo han convertido en otra confrontación.
Esta lucha en torno a una fecha identitaria ha coincidido este año con la difusión de los últimos datos del padrón de Barcelona. El 29% de los habitantes de la ciudad ha nacido en el extranjero, ya es el segundo colectivo detrás de los nativos de Barcelona, que han pasado de representar el 60% de 1991 al 48,8% tres decenios después. Entonces, solo el 3% había nacido fuera de España.
Los barceloneses procedentes de otras regiones ya no son el 30%, sino la mitad, el 15%, y ocupan el tercer puesto en el ranking por procedencias. Curiosamente, los nacidos en el resto de Cataluña siguen representando un porcentaje discreto: del 9% de hace 30 años al 7,1% de ahora.
Las banderas de países latinoamericanos que desfilaron ayer por el paseo de Gràcia envían el mensaje de que en esos lugares se celebra el Día de la Hispanidad. Lo sensato, sin embargo, sería pensar que sus compatriotas afincados en Barcelona tienen otras preocupaciones y que tanto el ayuntamiento como la Generalitat deberían atender a la nueva realidad que expone el padrón. En ambos lados de la plaza de Sant Jaume impera la idea de que el papel de España en Latinoamérica fue lamentable: ahora tienen la oportunidad de demostrar que desde sus posiciones ideológicas y su saber hacer pueden velar por los intereses de los más desfavorecidos sin perder el tiempo en debates folklóricos.