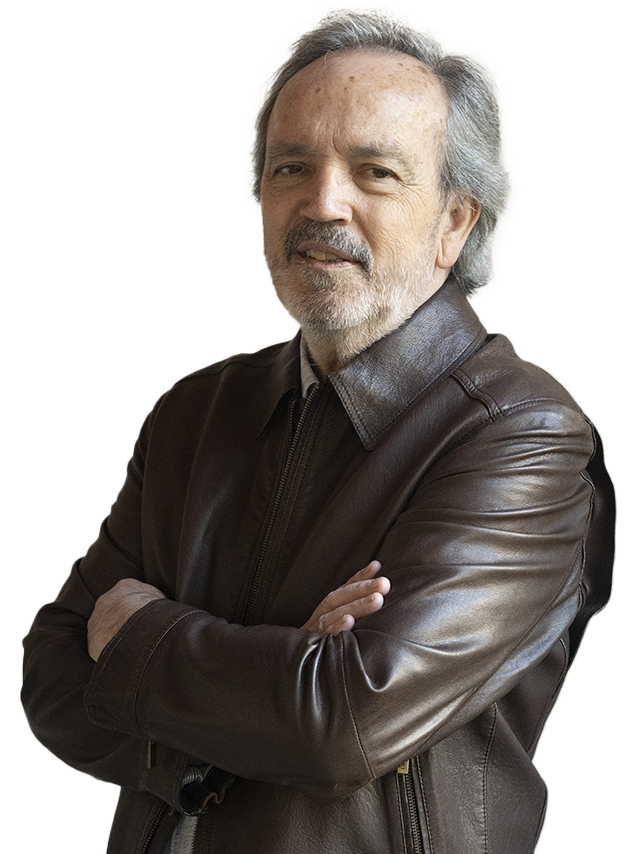Aunque nadie en su sano juicio puede pensar que el coronavirus ha sido positivo para nuestra vida, es evidente que también nos ha ayudado a tomar algunas decisiones correctas. Ya veremos cuánto dura el teletrabajo y la renovada pasión por la naturaleza, aunque sea al precio de pasar medio fin de semana en la carretera, pero de momento la industria turística se frota las manos viendo cómo se baten récords históricos.
La pandemia causó grandes estragos en el mundo de la restauración porque aun contando con el gran apoyo de los ertes, los cierres y las restricciones machacaron a quienes se habían endeudado en exceso, a los que vivían de las oficinas que se vaciaron o a quienes no han podido recomponer sus plantillas. El virus ha actuado como una purga drástica en aquella carrera a ninguna parte que vivía la gastronomía española y le ha dado la vuelta; digamos que ha ayudado a aclarar las ideas o, si se quiere, a entrar en razón.
Las grandes cadenas seguirán apostando por espacios enormes, pensados para el turismo de masas, pero muchos de aquellos que sintieron la tentación del estrellato –michelin, se entiende-- han sentado la cabeza. No quieren complicarse la vida con más nóminas de las que pueden gestionar, ni olvidar una cocina que ya conocían y que elaborada con decencia puede dar para ganarse la vida y satisfacer a los clientes.
Es verdad que entre los numerosos locales que ahora se reivindican de bodega o taberna –de lugar sencillo-- aún hay mucha impostura, pero es un síntoma claro de por dónde van los tiros. Como también lo es que algunos de ellos se tiran a la piscina con el apoyo de inversores, lo que siempre les puede condicionar, pero si mantienen el menú del mediodía y la posibilidad de comer sin maltratar la tarjeta habrán salvado los muebles, además de profesionalizarse.
Barcelona está siendo el escenario de esta transformación, muestra de una madurez beneficiosa porque vuelve a orgullecerse de la tradición –no solo de palabra--, repuesta ya de aquel aturdimiento que acompañó a la gran eclosión de la alta cocina personificada en Ferran Adrià y la escuela de cocineros que fue El Bulli. Los establecimientos instalados en el estrellato Michelin y logran el difícil equilibrio entre el negocio y la calidad culinaria son admirables: el consistorio actual hace bien cuando reclama su complicidad para atraer turismo de alto poder adquisitivo.
Entramos en el punto más sensato del ciclo que abrió aquella primavera de la restauración, una fase en la que cada uno conoce cuál es su sitio. Las medidas que se aplicaron para luchar contra la pandemia quizá han catalizado el proceso, pero al final el sector ha ganado en transparencia y seriedad, lo que en definitiva también beneficia a los consumidores.